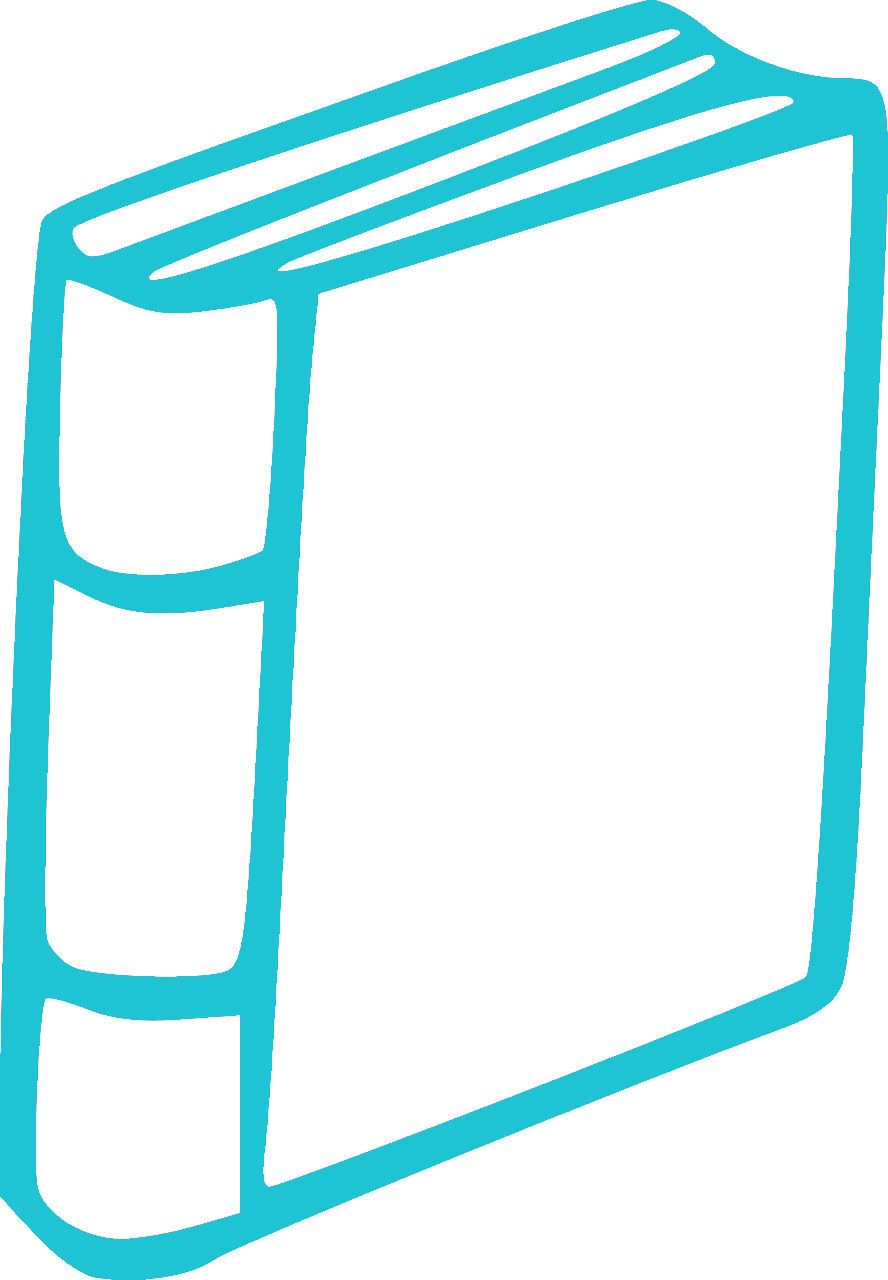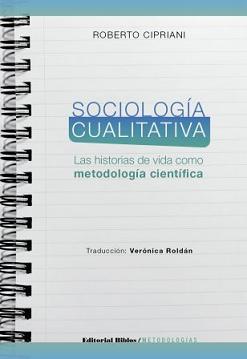Una objeción común en el uso de las historias de vida como metodología científica está relacionada principalmente con la medición del dato cualitativo, no fácilmente traducible en términos numéricos y estadísticamente elaborados. Se presenta así una suerte de ¿terrorismo metodológico? que nos pone en guardia respecto del carácter científico del elemento fragmentario, aislado, singular y no catalogado dentro de las categorías predispuestas según determinados ítems.
Esta actitud manifiesta una presunción de legitimación a partir de un único criterio de referencia: el ¿sagrado? estándar hecho de cifras, porcentajes, etc. De este modo se perpetúa una dicotomía que es solamente aparente y que produce como efecto inmediato la segmentación del individuo social, obligándolo a perder su fundamental unidad biológica y comportamental.
En verdad, aspectos cualitativos y cuantitativos están indisolublemente conectados entre sí, ya que la contraposición que caracteriza el actual debate metodológico es falsa. El poder ¿sociológico? del número todavía hoy dicta la ley en el campo metodológico. Es necesario recuperar mucho terreno perdido a causa de los obstáculos puestos por el cuantofrenismo imperante.
Aunque no niegue que la investigación cuantitativa logra proponer generalizaciones válidas sobre los fenómenos sociales, Roberto Cipriani evidencia que el proceso de interacción y formación del sentido es menos alcanzable con esa metodología, pues la investigación social debe estar relacionada también con el punto de vista del sujeto estudiado a partir de una metodología flexible, capaz de corregirse y de utilizar los diferentes instrumentos y técnicas de recolección de datos: historias de vida, entrevistas en profundidad, correspondencia, diarios personales, autobiografías, observación participante, entre otras.
Esta obra significa, además, un aporte enriquecedor a la enseñanza de la metodología en ciencias sociales, que por mucho tiempo ha quedado congelada en la lógica hipotético-deductiva y en el análisis de datos.